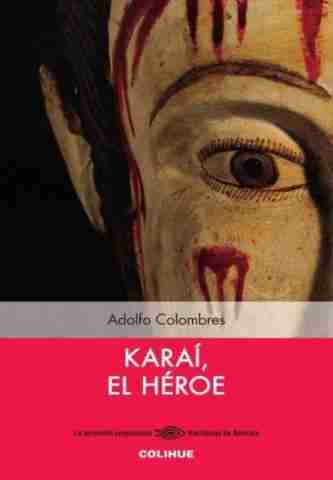ESA LUZ QUE CIEGA
Un viejo navegante solitario que se desliza por las grietas del tiempo, ya sin barco, llega a Punta de los Lobos, un pequeño pueblo marino de la Patagonia, para seguir removiendo sus cenizas. En la Posada del Silencio, donde se hospeda, conoce a Diego, otra alma devastada, al igual que él, por una turba salvaje de imágenes, sensaciones, recuerdos y palabras punzantes. Ambos padecen un dolor que no intentan suprimir, por ser ya lo único que los sostiene en pie. En el caso del navegante, llamado aquí «el Capitán», es una historia trágica ocurrida en la provincia de Esmeraldas, Ecuador. Diego, por el contrario, es un modesto profesor de filosofía que macera sus recuerdos juveniles de Tucumán y su exilio en México, como buscando alcanzar el fondo de lo real, aquello que lo dejó fuera del mundo para siempre.
En ese pueblo ambos conocen a Maira, una bella muchacha que arrastra la tristeza por la muerte de su madre, el asesinato misterioso de su padre y un amor sin futuro. Maira crece en sabiduría con los relatos de estos dos hombres solitarios, a la vez que los empuja a rememorar su propia vida, a la que ellos consideran un fracaso. Enigmas sin resolver. Viejos deseos convertidos en mansos recuerdos. El resplandor de las costas tropicales que deviene en un tributo a Conrad. Y, sobre todo, en la expiación de la culpa que le toca al Capitán por haber llevado a su mujer a la muerte en los tiempos de plomo que vivió el país, y luego a otras tres personas humildes, cuyas muertes de pájaro dejan a su épica sin un sustento ético. Va ahora a esa costa dispuesto a morir, con un revólver al que debe su vida.
El dolor de Diego, en cambio, no acaricia ninguna épica, y ni siquiera descolló en su cátedra universitaria. El deseo fue para él un ave ingobernable, aunque no era de los que luchan por lo que aman, sino de quienes se dejan llevar por los vientos de la vida. Para redimirse de sus tibiezas, precisaba el poder de un gesto fuerte, como levantar los ojos hacia esa luz que ciega hasta decir basta.